El viernes a las once de la noche me encontré a mí misma sentada en un asiento del ave con El Mayor dormido sobre mi pecho. Mientras, el Menor dormía plácidamente en su carrito (es lo que tiene el ir en el asiento de minusválidos). A mí alrededor yacían más cosas de las que uno pudiera considerar estrictamente necesarias: a mi izquierda, mi bolso y una bolsa gigante con cosas de los niños: pañales, baberos, ropa de recambio..etc. A mí derecha, mi marido, evidentemente; si no, no habría podido llegar hasta ahí tan tranquila. En frente mío, el carrito con un plástico de lluvia y una mini mochila con más pañales y toallitas y ,debajo del saquito del niño: una botella de agua, un brick de leche, dos bolitas de papel de plata hechas un buruño y creo que ya. Encima mío, el Mayor respiraba profundamente. Me producía una sensación tan placentera difícil de explicar. Era tan grande ya…tan largo…acostumbrada a amamantar al Menor, el Mayor se me hacía enorme..
No obstante, tampoco quiero idealizar un momento tan bonito. Yo estaba muy incómoda sentada. Necesitaba más espacio. Mi espalda y mis brazos no aguantarían así la hora que me quedaba para llegar a mi destino. De repente me sentí como cuando dí a luz al Menor: sumamente incómoda en el paritorio. Esa sensación de que era muy estrecho y necesitaba muuucho más espacio, pero aún así aguanté mucho rato más del que esperaba. No había otra opción. Y del mismo modo, aguanté el viernes una hora con El Mayor tumbado en mis brazos. Logré moverme poquito a poco e irme incorporando y así lo hice.
En un momento del trayecto, se acercó un chico joven, muy bien vestido y peinado y preocupado por encontrar un enchufe para su portátil. Vió que detrás de mi asiento había uno, pero mi marido le indicó que había otro debajo de la mesita de la zona de minusválidos desde el cual le sería más fácil conectar su ordenador y mandar aquel email que parecía cuestión de vida o muerte. Mientras tanto, yo estaba allí sentada con un hijo en brazos y otro durmiendo ahí al lado. Toda nuestra basura de la cena frugal en el carrito. Un libro de pegatinas tirado por el suelo. Yo, con mi cara de hecha polvo, con una camiseta dos tallas más grandes que me había prestado mi suegra porque se me había ensuciado con papilla de frutas de El Menor. No me sentía muy glamurosa, no..
Veía pasar a la gente al vagón de la cafetería: chicas jóvenes, bien vestidas, hablando de vanalidades…y aunque dentro de mí me hacían gracia sus comentarios, de repente me acordé de que hace apenas tres años yo era una de ellas. Me podía permitir ir apretadita, bien vestida y peinada, leer revistas de moda, hablar sobre las compras que hacía…y ahí estaba yo…
De repente me acordé de un viaje que hice a Francia de pequeña con mis seis hermanos. Paramos en una gasolinera y, debido a nuestra escasa economía, no pudimos cenar más que unos huevos cocidos envueltos en papel de plata que traíamos de casa. Mi padre nunca nos dejaba parar a comprar nada, eso era un lujo inalcanzable que nunca tuvimos. Tan sólo comprábamos una coca cola o un café para evitar que mi padre se durmiera y punto. Seguramente también llevaríamos muchas bolsas y maletas, como nosotros aquel día. Entonces descubrí que, sin tenerlo planeado conscientemente, estaba siguiendo las huellas de mis padres. Y me alegré…me alegré porque sólo un padre sabe que el gozo que produce tener a un hijo dormido entre tus brazos es mayor a cualquier otra cosa en el mundo. Entendí entonces un poquito más a mis padres, como hago cada día desde que soy madre.
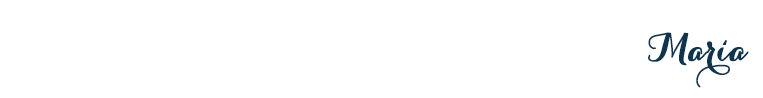





desmadreando
20 mayo, 2012 at 9:59 pm (12 años ago)Sólo cuando nos convertimos en padres comprendemos tantas cosas que antes nos parecían un misterio. De viajes se perfecto a lo que te refieres y eso que sólo tengo una.